
Por estos días el morbo de una historia a la cual no tenemos acceso ha vuelto a tomar titulares en Bolivia. El caso de feminicidio de William Kushner. Las redes revientan de puntos de vista. Dos verdades y distintos culpables se sacan la mugre en vivo y en directo por las redes. Hay un hecho concreto. Una persona murió y otra quizá la asesinó, la justicia dice que sí, otros dicen que no. La verdad es que nosotros solo podemos creer en versiones y esas versiones nunca podrán acceder a la verdad, entonces nos serviremos de la ficción para explicarnos lo que pasa, pero será mentira en cualquier caso.
Todo esto me llevo a la relectura de lo que para mi es un texto, o quizá EL texto básico para comprender la ficción. El libro Porqué la Ficción, de Jean-Marie Schaeffer. Un libro sobre el uso fascinante de la ficción, y su influencia ineludible y clave en el aprendizaje. Es necesario aclarar que se trata también de una interpretación personal de lo que Shaeffer propone, sin duda hay muchas más.
Los apuntes son una transcripción automática de mis notas sobre el libro. Creo que el valor de este texto radica en rescatar las ideas, para mi, fascinantes, que propone Schaeffer, que en su texto original. El libro puede llegar a ser denso y llevar mucho tiempo y relecturas para comprenderlo, esto se debe a la densidad de sus ideas. Por lo cual el texto que propongo ya es un texto fallido al tratar de simplificar lo complejo. Me gusta pensar que es una entrada para quien quiera interesarse en comprender el complejo y rico mundo de la lectura y salga de los prejuicios básicos de la misma, algunos de los cuales hablamos en la anterior entrada. Por último, las notas fueron tomadas en base a la lectura del libro en su lengua original, francés, por lo que pido disculpas también, por los galicismos que seguramente escapan. Ahora sí. Buena lectura.

La Ficción como parte de la realidad con la que debemos lidiar incluso antes de tener consciencia de la “realidad física” tiene una complejidad de ese sistema de asimilación, ensoñación, creación, libertad y expresión que es la ficción.
Una conclusión nada definitiva por definición a la que llega es la imposibilidad de delimitar completamente la ficción. Estamos rodeados por ella en nuestra percepción del presente, en nuestros recuerdos del pasado, en nuestras proyecciones del futuro. Pero también está en nuestra lectura del conocimiento, en nuestro entretenimiento, en nuestro aprendizaje. Lo cual para mi es capital. Pues entonces, el elemento estrella que debemos trabajar en busca del interés por el aprendizaje es la ficción, la posibilidad de de llevar a su mundo lo que nos permite construir la narratividad (para Schaeffer no toda la ficción es narrativa, aunque una gran parte sí lo es).
El caso Marbot
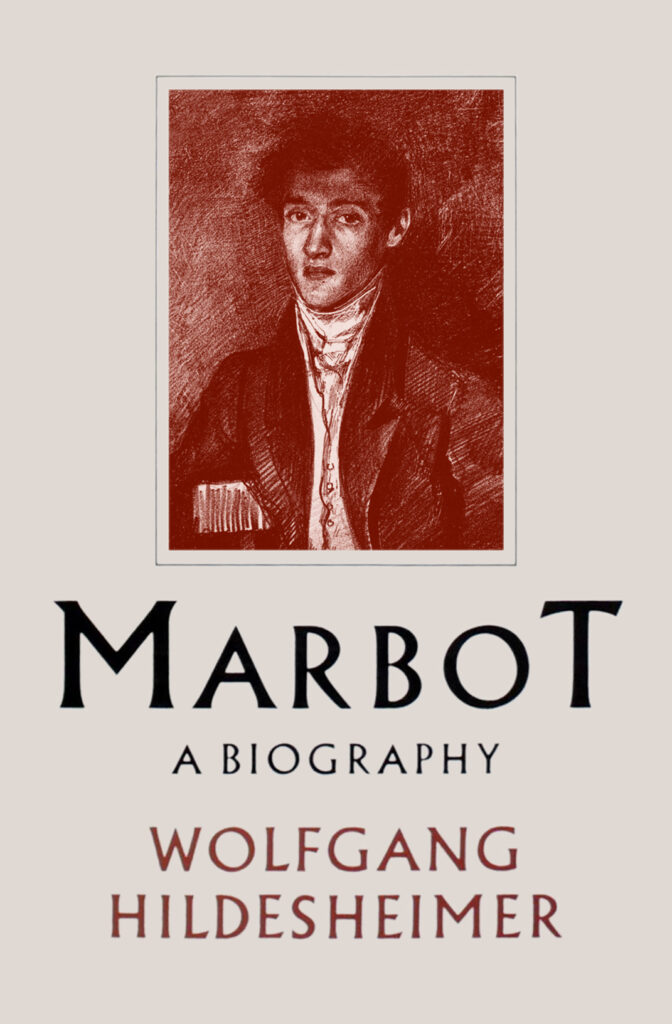
Schaeffer parte del ejemplo de Wolfgang Hildsheimer que en 1977 había publicado una biografía sobre Mozart. Esta biografía pese a las controversias que generó se convirtió en un verdadero referente de la vida del célebre músico austriaco. Este hecho posicionó a Hildesheimer como biógrafo. El siguiente trabajo de Hildesheimer tituló “Marbot, una biografía”. En el mismo estilo que la obra precedente sobre Mozart, se recorría la vida de Sir Andrew Marbot (1801-1830) en los que se cruzó raudamente con otros personajes como Goethe, Byron, Schopenhauer, Delacroix, entre otros. Un trabajo serio en el cual se desmenuza la vida de Marbot de la misma manera que antes se hizo con la de Mozart. La única diferencia es que Marbot nunca existió.
Es ahí donde se instala el debate sobre la ficción y cómo reconocerla. Muchos, incluyendo académicos, creyeron que Marbot había existido de verdad.
Este hecho se dio por las siguientes razones:
1) Un contexto autorial (La contrucción del texto igual a la de Mozart e inmediatamente publicado luego de este).
2) El paratexto, en el cual se indicaba “Una biografía” y había una imágen (hecha por Delacroix) “real” de Marbot.
3)Una mímesis formal, en el estilo, las citas (mezcla entre lo real y “forjado”)
4) Una contaminación del mundo histórico por parte de la ficción. Aquí un punto interesante que señala Schaeffer pues normalmente es lo inverso, el mundo ficticio es contaminado por el histórico. En una “biografía histórica ficticia”, la vida es contada por un discurso claramente ficticio. Marbot por el contrario es clarmente no ficticio (históricamente, pues salvo él, todos los demás elementos, incluso palabras del resto de los personajes como Goethe son reales). Por lo que se califica a la obra de Marbot como una “biografía ficticia historiada” (en la definición de Dorrit Cohn). Lo cuál hace de la obra de Hildesheimer un evento irrepetible, pues el público al verse “engañado” desconfiará la próxima vez de la “veracidad” de las obras de este autor.
El fingimiento (feintise)
Una obra de ficción necesita esa especie de acuerdo con su lector de saber hasta dónde puede creer o no en la historia. Necesita crear un lazo de confianza con el emisor del mensaje para asumir el discurso que lee de una u otra manera. Facilita esto pues la llamada “Inmersion a la ficcion” y a ese lazo Schaeffer lo llama “Fingimiento lúdico compartido”. En la obra de Hildesheimer pasó lo contrario es decir un fingimiento “no compartido”, ya que el objetivo fue, de alguna manera, engañar al lector, hacerle creer que lo que leía era verdad. Entonces la lectura se convirtió para muchos en verdad y no ficción. Y he aquí donde se instala la primera línea y quizás la principal del debate de la ficción en su relación con el concepto de verdad. ¿Hasta dónde se puede trazar la línea divisoria entre ellas? Si para un lector lo que lee es verdad, ¿no se convierte eso en realidad si nadie lo desmiente? ¿no vivimos entonces todos de alguna manera en una ficción pues siempre la verdad depende de un punto de vista que casi siempre puede ser refutado?
Schaeffer a ésto responde con que en la ficción “la cuestión de la verdad o la falsedad de representaciones no parece ya pertinente” (SHAEFFER :149). El hecho de que en las sociedades llamadas primitivas la distinción entre representaciones tomadas por verdaderas o falsas y la ficción no existían es sobretodo debido a la falta de interés de la antropología clásica por la ficción.
Schaeffer recuerda en esta parte a Pavel Thomas quien dice que la creencia a los mitos de la comunidad es obligatoria (un estado involuntario de ficción). Por el contrario la adhesión a la ficción es libre, claramente limitada del punto de vista espacial y temporal (como lo es en el fingimiento lúdico compartido).
“Los mitólogos son ciegos al hecho que las sesiones narrativas a partir de las que ellos reconstruyen sus pretendidos mitos pueden bien combinar secuencias “tenidas por verdad” por el cuentista y su auditorio” (SCHAEFFER:152). Hay que distinguir indispensablemente entre las creencias a las que nos adherimos y las construcciones imaginarias que no relevan este principio, arbitrario, pero válido de lo que consideramos ficción y lo que no. En el mismo se puede evidenciar la debilidad de la ficción y su casi dependencia de la fe personal.
¿Cómo funciona en la cabeza?
Toda representación posee una estructura de reenvío al “tema de alguna cosa”, “parte sobre algo”. Hace conexiones de referentes para estructurar pensamientos y realizar aprendizajes. La modalidad referencial es una estructura neurológica, que funciona como interfaz entre:
- el sistema nervioso central,
- el entorno exterior
- los estados, actos corporales y mentales
Se trata del valor epistémico que le damos a una ficción (verdadero, falso, probable, posible e imposible). Una ficción no está pues obligada de denunciarse así misma como una ficción, pero sí ser anunciada como ficción. Es decir que usamos los códigos de la realidad pero teniendo claro que es una ficción. Por ejemplo, en las películas o las novelas de ficción sabemos que se trata de un marco ficticio en el cual hay actores o personajes que cumplen un rol que “se parece a la realidad” y que para ser bueno debe convencernos de su credibilidad narrativa, y sin embargo, sabemos que se trata de una ficción.
Schaeffer anuncia que en “la literatura oral el rol es en general cumplido por fórmulas introductivas convencionales” (pg163) Por ejemplo la familiaridad del lector con la tradición oral literaria en cuestión. En la narración oral existen las convenciones como el anuncio de “había una vez”, o el hecho de que sabemos que quien narra es un cuenta cuentos, por lo que sabemos que esa historia está en el marco de la ficción. Esta característica sin embargo puede tener a veces dificultades de trazar esos límites, por ejemplo, en el teatro de calle, donde a veces no se distingue bien entre el juego y la realidad. Siendo muchas veces justamente éste desmarcamiento un objetivo del teatro de calle. En el cine, ese juego está casi siempre de forma explícita anunciado por el generador de caracteres que nos dice el título, los nombres de los actores, del director, etc. Esto nos da a pensar, aunque no lo dice Schaeffer, que si una producción rompe con estos moldes, podría justamente tener problemas de ser clara y directamente entendido como ficción. De hecho podemos entender que fue lo que pasó en la obra de Marbot, o de incluso una película taquillera que jugó a no usar ese código como Blairwitch projet, entre otras.
La capacidad de ficcionar desde el origen
Desde una visión de la ontogénesis (evolución del sujeto) la competencia ficcional es una competencia que el individuo va desarrollando a lo largo de su vida.
La ficción comienza como un placer solitario manifestado en la infancia por ejemplo con los juegos con muñecos, automóviles miniaturas o figuras. El recién nacido hace del exterior una extensión de sí mismo, pues no tiene consciencia del “sí mismo”. Esto recién llega cuando segrega una mebrana separatriz que da vida a dos mundos y los separa. Uno el interior subjetivo, y el exterior objetivo.
Es desde la niñez que se realiza la llamada autoestimulación neurológica que son llamados Señuelos funcionales endógenos (por ejemplo las alucinaciones). Todo aquello en lo cual está basada la adivinación, los videntes, los mediums, etc. Esa industria que juega con nuestra capacidad de ver cosas que no están. De experimetar ver, oir a un ser que no está, muchas veces familiares fallecidos, o seres fantásticos como los duendes en el caso de los niños. “La ficción encontraría su origen en estados de posesión o de automanipulación (Primera genealogía de la ficción)” (pg. 171), es decir que tienen origen en sugestiones, el sujeto sabe y cree en la posibilidad de la existencia de cosas en la realidad y puede verlas. Una alucinación involuntaria es para Schaeffer una grave discapacidad social, salvo en el caso que son educados para el grupo social al cual pertenece, en ese acaso se tendrá a la alucinación con el estatus de visión, como son el caso de las experiencias místicas en el caso de la tradición cristiana. Schaeffer a modo irónico añade que todavía es mejor ver a la virgen que a un ser diabólico para la aceptación social. Aunque en ambos el proceso de autoestimulacion nuerológica haya sido el mismo.
El sueño y la ficción
El sueño no es lo mismo que la ficción pues la ficción es una elaboración consciente, al contrario del sueño en el cual no existe un control del yo consciente. En el sueño el estado onírico es vivido como real. Por eso muchos hablan de dos vidas, de dos realidades. La de la vigilia y la del sueño. Sin embargo el sueño y la ficción tienen un paralelismo sorprendente. Ambos comparten las siguientes características:
- Parte de una estimulación endógena (sin fuente perceptiva directa)
- Fuertemente involucrados por los afectos.
- Broches reaccionales /físicos/ (ejemplo: el movimiento del ojo rápido, movimientos motores) Esto quiere decir que existen reacciones activas del cuerpo, por ejemplo a la sensación de caer en un sueño. Es vital para esto un contramecanismo capaz de evitar la excitación de sistemas motores que traduzcan en actividades motoras reales. De no ser así caminaríamos si soñamos que caminamos por ejemplo. Existe pues un contramecanismo que desactiva durante el sueño para no pasar a actos bruscos, pese a que los pequeños si se los puede detectar.
El juego y la ficción. La inmersión y la lectura
La ficción nace como un espacio de juego. Aqui Schaeffer cita por ejemplo a Nathalie Heinich, la cual dice que “la construcción de la identidad no es una acción solitaria que reenviaría el sujeto hacia si mismo, es una interacción, que pone a un sujeto en relación con otros sujetos, con otros grupos, con instituciones, con cuerpos, con objetos, con palabras”. Todo se trata pues de un juego para el aprendizaje. De ahí la gran importancia a la inmersión ficcional. Por eso es extraño esa birzarrería histórica por la que por una parte celebramos el poder imaginativo y por otra desvalorizamos la inmersión ficcional. Como si fuera menos importante esa capacidad de meterse en una ficción, cuando es esa capacidad la que nos permite aprender.
La lectura a todo esto es una capacidad de reactivante y no creatriz según Proust. La inmersión es un nivel de atención.Las lecturas infantiles llevan el peso de la historia igual en las circunstancias (reales) de sus lectores que en su contenido. No es extraño que los personajes de las historias tengan circunstancias (padres, casa, objetos, incluso pensamientos) que tratan de aproximarse a los que tienen los niños lectores. Incluso no importa si el personaje es un conejo, o un cerdito, este vivirá en circunstancias parecidas a las del niño. Esta inmersión se regula con la ayuda de ganchos retroactivas en la autoestimulación imaginativa, alimentada de sus propias expectativas. Es decir que siempre se alimenta de lo que el lector podría esperar de una situación como la planteada en la historia.
Es común por ejemplo en los fingimientos lúdicos interactivos (feintise ludique interactives), como los juegos de rol, que se turne la palabra o los roles, que uno invierta sus expectativas en los personajes para hacerlos más interesantes, más cercanos, aún sin saber dónde lleva la historia, y por eso mismo hacer la inmersión más profunda.
En una situación de recepción, la inmersión permite sentirse relanzado entre el personaje siempre incompleto de la reactivación imaginativa. Uno siempre imagina cosas que no se nos dicen, y el estado completo (supuesto) del universo ficticio propuesto. Es un proceso en la vida. De la atracción, durante la infancia, de los juegos ficticios que se estiran sin fin, y son lanzados una y otra vez, interrumpidos por la noche y para ser retomados al día siguiente. (algo que también será aprovechado por las historias que les gustará a los niños, pues les permitirá vivir “un poco” en el mundo ficticio de manera más continua, es como vivir otra vida. Al pasar los años ese gusto se manifestará por ejemplo en las telenovelas, en las series, en las películas con secuelas. Siempre nos gustaría saber qué pasó después, pues de alguna manera nuestra inmersión nos permite imaginar y querer imaginar lo que pasa luego. No podemos con nuestra curiosidad imaginativa de y entonces qué pasó, seguimos viviendo en la gran historia del cuenta cuentos que nos cuenta nuestra vida.
Por el lado del creador, todo fin es un principio en potencia. Y también sentirá siempre esa posibilidad de continuar la historia, porque también el creador vive la inmersión, pues no sabe exactamente a dónde lo lleva la historia que está creando. Por lo general la inmersión es afectiva, nos debe interesar el destino de los personajes. De ahí deducimos que los afectos humanos fundamentales son universales. Pero también las representaciones miméticas otras que no contengan personajes (por ejemplo un paisaje en una pintura o fotografía) son también afectivas. Esto por nuestra relación estética de la búsqueda de la belleza de la experiencia de estar vivo. De ahí que Schaeffer concluye que el mundo perceptivo nunca es neutro. Siempre estará estructurado por nuestros afectos, pues nuestra mirada es afectiva. El poder de la mimesis depende de la carga afectiva ligada a lo que es representado.
Podemos distinguir tres puntos o problemas (como uno quiera plantearlo) que intervienen en la inmersión en la ficción.:
- a) Relación entre la inmersión, los afectos de señuelo y las creencias.
- b) La distinción entre la inmersión en situación de producción y recepción.
- c) La relación inmersión e identificación. La inmersión tiene formas múltiples según vectores; los tipos de señuelo lúdico (el formato, las fórmulas, la palabra, lo visual), las posturas de inmersión diferente (lectura por entretenimiento, lectura crítica, lectura profunda, lectura de análisis). La inmersión no es por tanto solamente una identificación psicológica.
En este contexto existe una transferencia de las atenciones. Por ejemplo, en la película de Ghibli La tumba de las luciérnagas, las lágrimas que cierto público experimenta son reales, pero no por que crea en la veracidad de la historia, sino porque sufre un “rapto afectivo preatencional”. Es decir el espectador se identifica así mismo en el personaje que está frente suyo. También puede identificarse con el narrador de la historia. Eso que le resulta interesante (por ejemplo en una película) al centro de sus intereses es todo eso a lo que el lector tiene acceso gracias a la inmersión mimética. Es como una ventana a un mundo que de repente podemos respirarlo, proyectarlo, imaginarlo aún más allá de lo que se nos muestra, gracias a esa capacidad de inmersión mimética. Por eso la inmersión mimética no es forzosamente una inmersión de la ficción. La inmersión mimética es el estado en el cual estamos identificados con nosotros mismos, no necesariamente con la historia que es contada. La inmersión y la modelización es la relación entre los medios Vs. objetivo de la ficción. Una vez que creemos en su lógica, la ficción nos condiciona a su historia, a seguirle la corriente.
La Tesis denotacional (el significado directo), existe una sola realidad que es el mundo físico. En esta tesis sólo podemos referirnos a cosas que existen. Así incluso cuando hablamos de un unicornio por ejemplo, si bien se trata de un animal de ficción, para imaginarlo o referirnos a él, lo construimos en base a conceptos que conocemos en la realidad: un caballo blanco con un cuerno. Las características las hemos sacado de una realidad física que conocemos aunque pertenecen a otros conceptos. Incluso nuestro imaginario de extraterrestres o fantasmas se refieren siempre a cosas que existen. Un fantasma es representado con una sábana en el aire, o simplemente una persona en la oscuridad. Un extraterrestre tendrá cara de insecto, o cerebro humanoide más grande.Ninguna de las características que le atribuimos podrán salirse del marco de la realidad física.
La Tesis Ontológica (que se refiere a lo que existe y lo queno) alarga el dominio de las referencias a la lógica de mundos posibles. Para esta tesis, la verdad no es una cuestión de consenso. Es decir no es verdad lo que la mayoría cree que es verdad. La ficción es también una realidad o una parte integrante de la realidad. La pregunta es entonces ¿Cómo la ficción opera en esta realidad? Una respuesta general es la que hemos visto hasta aquí: la modelización mimética.
Quedamos con dos características de la ficción:
- Todas las ficciones existen bajo la forma de contenidos mentales
- Ciertas dan origen a acciones humanas físicas, a representaciones públicamente accesibles (las palabras, los textos escritos, las imágenes, las sonoridades).
(aquí interfiere el concepto de nomología: que es el estudio de las leyes que precede al fenómeno natural. Es decir la intención de normar los fenómenos o la ficción, el tratar de trazar sus leyes)
Para esta nomología nos ayudamos de la siguiente tabla propuesta por Schaeffer:
Tipos de modelos de ficción:
- Nomologíca
- Mimética
- Mimética Homóloga
- Mimética Ficcional
- Obligación cognitiva
- Homología generalizante Homología por reinstanciación real o simulación mental. (Origen homólogo en su realidad) Analogía global
- Modo de adquisición o reactivación
- Cálculo racional Inmersión mimética (identificación directa) Inmersión ficcional
- Ejemplos
- Modelo matemático o numérico. Aprendizaje por observación. Juegos de fingimiento (feintise). Fantasias (ensoñaciones). Ficciones artísticas.
Los parecidos con la realidad pueden ser por Homología (en la mimética homóloga), es decir que tienen como origen las mismas causas, o por Analogía (en la mimética ficcional) relación por diferentes causas.
Un modelo ficcional es de hecho una modelización del universo real. Las competencias representacionales que son las nuestras son aquellas de la representación de la realidad de la que nosotros hacemos parte. La más loca fantasía es siempre una variante conforme a lo que significa para nosotros “ser una realidad” (por homología u analogía).
En los universos ficcionales hay una coherencia interna que reemplaza el principio de la relación verifuncional. Es decir entendemos la relación de los objetos y tienen lógica dentro del marco de la ficción. Por eso es perfectamente aceptable que los animales hablen, o que en algunos casos la gente pueda volar, porque de igual manera existe una coherencia interna que hace que ese hecho “extraordinario” no sólamente pierda relevancia el hecho de su imposibilidad, sino que además hace parte del relato para entenderlo.
En estos universos ficcionales la mayor parte de los seres animados, objetos y paisajes que pueblan las películas o la ficción en general llevan siempre una existencia real fuera de la ficción. En los universos podemos ver mesas que vemos en la realidad, o que hacen referencia a mesas de la realidad, computadoras, personas con cierto carácter, una ciudad que es igual o hace referencia a una ciudad de la realidad. Incluso va más allá, las propiedades que son atribuidas a esos elementos, las situaciones en las que se encuentran corresponden muy frecuentemente a propiedades y situaciones reales consignadas en la memoria del autor. Por ejemplo si estamos viendo una película y en la película hay una ventana, esa ventana muy posiblemente no es realmente una ventana sino una decoración que simula ventana y se convierte en una ventana en la ficción.
En los documentales a la inversa se utilizan procedimientos constitutivos de la ficción sin “convertirse” en una ficción, al menos en su calificativo. Cuando vemos un documental es como entrar en un universo en que las cosas intentan narrarse como si pertenecieran a la realidad física palpable y sin embargo están plagadas de elementos de la ficción. La diferencia quizás es que en la ficción el todo es más ficticio que cada una de sus partes. Y en el documental las partes, los elementos son más ficticias que el todo.
El receptor en todos los casos lo que hace es una inferencia incesante (igual que en la realidad). Las inferencias son mixtas de realidad y ficción. Lo que pasa es que las inferencias del universo ficticio hacia el universo real son bloqueadas (con el objetivo de no contaminar nuestras creencias). Pero el proceso inverso pasa con una naturalidad increíble, es decir inferimos de lo real hacia lo fictivo sin casi ningún tipo de bloqueo.
¿Cómo nos interesamos?
La inmersión receptiva y creatriz son dos modalidades de una misma dinámica. Schaeffer dice “todo universo ficticio es un universo en perspectiva” (pg. 228). Por ejemplo narrar en primera persona, desde el punto de vista del personaje, el receptor debe mimetizarse en él. El contenido que nos hace interesar a la ficción, pero su forma es indisociable, va siempre y necesariamente junta.
En lo oral también existe la necesidad de identificarse con el narrador, lo que él sabe de la historia, quien escucha debe identificarse y seguirle para entender y creer la historia. Por eso la forma se vuelve vital para poder acceder al contenido.
La ficción así está en todo lo que pensamos. En nuestra construcción de realidad. En nuestra construcción narrativa de las historias. La ficción tiene formas de funcionar que parecen facilmente escurrise sin darnos mucha oportunidad a terminar de comprenderlas. Y sin embargo aproximarnos a ella nos permite comprendernos un poco mejor a nosotros mismos, a nuestra visión del mundo. Estudiar la ficción sobretodo nos demuestra que es imposible vivir sin ella para comprender nuestros pensamientos, nuestras ambiciones y nuestra construcción del conocimento. Completamos con la ficción nuestra realidad, nuestra percepción, la pequeña luz que nos permite ver a penas al mundo y a todos los mundos posibles. Una linterna hacia la comprensión. En forma y contenido.
